El estómago volvió a cerrarse y comenzó aquella interminable angustia que centrifugaba todo su cuerpo. Sentía como si millones de insectos nerviosos y agitados corrieran por su interior, con sensaciones cosquilleantes por brazos, piernas, manos y pies. No podía permanecer inmóvil, agitaba incesantemente un pie, se mordía el labio, cambiaba de posición. Aquellos insectos no hacían más que burbujear con un vigor creciente que se hacía ostensible desde fuera.
Las mandíbulas se le habían encajado y empezaban a fusionarse, destilando un intenso dolor metálico que envolvía su cabeza desde ambos maseteros y trazaba complejas líneas, más propias del plano de un ingeniero. Ni siquiera el más fornido de los perros de presa podría rivalizar en potencia con aquella presión que estaba ejerciendo y que ponía a prueba la resistencia de toda su dentadura.

Como consecuencia, su cuello se había batido en retirada, pidiendo ayuda a los hombros, que acudieron prestos a socorrerle. Se elevaron firmes, como pilastras protectoras contra el más vil de los enemigos, y llegaron incluso a intimidar a los lóbulos de las orejas, que cada vez los veían más próximos y desfallecían ante la pérdida de su espacio vital.
Al mismo tiempo, se desató el infierno en sus vísceras. El estómago se retorció como un paño desgreñado; el hígado se llenó de bilis, que empezó a cocer sin piedad emitiendo todo tipo de vapores tóxicos; los intestinos titubeaban y no lograban ponerse de acuerdo en su estrategia, así que alternaban entre encogerse y expandirse. El resto de los órganos se veía sacudido sin remedio en aquel campo de batalla. Mientras, como un niño pequeño cuando nadie le observa, el conjunto de vapores biliares decidió emprender su propio periplo a través del torrente sanguíneo, dejando una mancha negruzca que teñía los ríos carmesí de un tono pardo, sucio, ponzoñoso.
Para intentar librarse de toda esa putrefacción que amenazaba su existencia, la sangre fluía a mayor velocidad, reclamando más oxígeno, más ventilación. Boqueaba, se asfixiaba, corría desesperada y empujaba arterias y venas como si quisiera escapar de un espacio que la ahogaba. Ante esas angustiosas demandas, los pulmones empezaron a bombear a un ritmo frenético, sin tregua, tratando de aliviar la carga tóxica que inundaba y oscurecía el líquido escarlata.

Con objeto de aplacar al desbocado flujo de sangre, el diafragma se armó de valor y cual cota de malla se endureció, para contener el arduo trabajo de los pulmones. Se había tornado en una placa infranqueable y se ciñó con tal ímpetu, que casi cerró el paso al aire, permitiéndole acceder tan solo en exiguas bocanadas.
La batalla interior duró eones, robándole oxígeno, contaminando su sangre, oprimiendo sus entrañas y drenando su propia vida.
Por fuera, se colocó el disfraz de la sonrisa que ocultaba su tormento, pero tan pulida era su técnica que a ojos inexpertos aquella guerra épica fue, tan solo, un sutil y fugaz fulgor en su mirada.
T.
Con las manos en las letras © 2023 by Tania Suárez Rodríguez is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
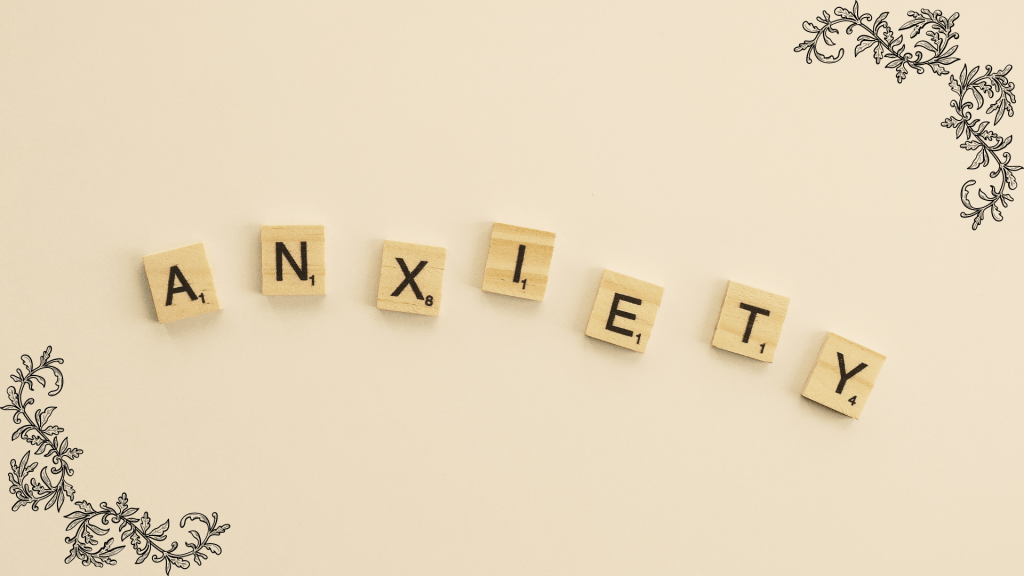








Replica a digresionesalmargen Cancelar la respuesta