En las entrevistas no dejaban de preguntarme que si me gustaba el trabajo en equipo. En la newsletter de «bienestar y salud mental del buen ciudadano» ensalzaban las bondades del team-building y de cómo nuestro cerebro es social y requiere de los demás para alcanzar su máxima plenitud funcional. Todos los engranajes del complejo sistema cultural donde los pobres humanos teníamos la fatalidad de intentar sobrevivir, nos empujaban a una forzosa colectividad.
Era forzada, claro está, porque cuando algunos individuos decidían congregarse voluntaria y espontáneamente, supongamos que para un concierto de black metal progresivo, no estaba bien considerado a los piadosos ojos (y oídos) de los ciudadanos de bien. Es de suponer que los blast beats de las baterías, la epicidad de las guitarras eléctricas y el sonido primitivo y salvaje de un heroico pasado noruego dañaba el buen gusto de la masa gris de gente que acudía, cual ganado, a sus lúgubres puestos de trabajo para sobrevivir.
«Es lo que hay», era el repetido mantra de la nueva religión que erigía en dios al trabajo.

Ya no había jóvenes vírgenes lanzados a la hoguera para apaciguar a una divinidad colérica y sedienta de sangre. Ahora todos los ciudadanos se autoinmolaban voluntariamente a modo de sacrificio colectivo, día tras día, para aplacar al Deus Laborum. Este dios moderno era más codicioso que los anteriores; lo quería todo: el tiempo, la vida y la muerte, la alegría y la tristeza, la libertad y la esclavitud, la salud y la enfermedad, hasta que la obsolescencia programada nos separe. Vivía, pues, de la esencia de todos sus siervos.
Los evangelios del Deus Laborum proclamaban la productividad, la efectividad y la entrega más absoluta como pilares del sistema. Era conveniente usar términos en inglés, porque se creaba así una apariencia de mayor erudición, por lo que palabras como workaholic o holiworking eran la máxima expresión de la devoción y entrega. Las redes sociales ensalzaban las maravillas de esta nueva era: «renuncia a tu vida, el trabajo es lo único que importa».
Nos habían vendido la idea de que ser ultraproductivos era admirable, deseable, incluso eróticamente atrayente. Con tanta exigencia de productividad se le ahogaban a uno las ganas de cualquier tipo de contacto sexual, no fuera a ser que no aportara ningún rédito a la causa Laborum y nos sintiéramos laboralmente (que no sexualmente) impotentes.
En este nuevo credo, los que aún manteníamos la independencia de nuestras sacrosantas mentes y éramos conscientes de tan execrable autocracia, éramos considerados disidentes. Unos «antisistema». Teníamos el descaro de querer escoger nuestras amistades, decidir qué hacer con nuestro tiempo libre e, incluso, nos atrevíamos a disfrutar de las vacaciones con un acto casi de insurrección: apagábamos e ignorábamos el móvil.
Yo no me consideraba un psicópata. Tampoco un sociópata. Siempre he huido de etiquetas innecesarias y limitantes.
Sin embargo, sí era plenamente consciente de la dictadura del trabajo en la que nos habían confinado. De cómo todos los poderes fácticos habían tejido una elegante, sutil y muy efectiva red de control para convertirnos en individuos civilizados, dóciles y carentes de voluntad. Donde leer estaba mal visto.
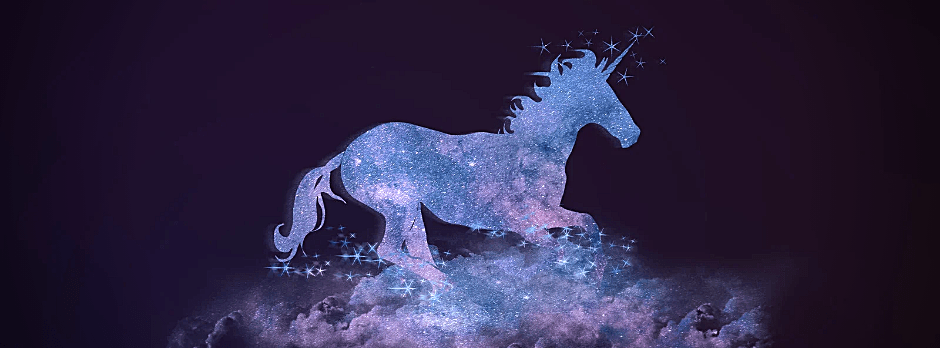
El absolutismo del «cero drama». Ese forzarnos a ser siempre felices e ir montados en unicornios de purpurina a nuestros puestos de trabajo, colocarnos nuestros grilletes de brilli-brilli y trabajar de sol a sol para mantener los trenes de vida de los más poderosos no iba conmigo.
Lo que realmente logró el sistema era otra inesperada y extraña proeza de la evolución darwiniana. Había dado a luz a una nueva especie de la que yo era un sujeto ejemplar (y orgulloso de serlo, he de confesar). Los homo misánthrōpos. Profundamente ateos y rebeldes ante el Deus Laborum. Una nueva forma de maldad había nacido.
T.
Con las manos en las letras © 2023 by Tania Suárez Rodríguez is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
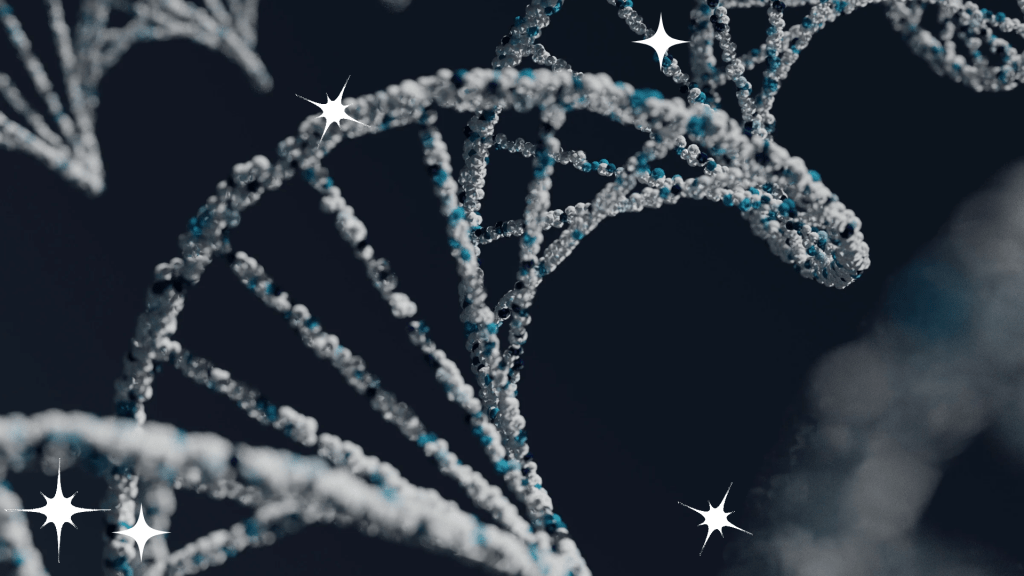








Deja un comentario