Como una solícita costurera, me había tejido un traje a lo largo de los años. Estaba confeccionado a partir de retales de miedo, rabia, frustración y una profunda cabezonería que me servía como combustible para seguir avanzando. Quizá este último material era el motor que me impulsaba a luchar por una esperanza que, a pesar de todo, nunca dejé de alimentar.
Me había acostumbrado a aquel traje hasta el punto de sentirlo como una segunda piel. Me acoplé a él. Al fin y al cabo, había ido creciendo conmigo para defenderme de un mundo que yo percibía hostil. Su tacto era cálido y la sensación de protección que me procuraba parecía susurrar palabras de consuelo para mantenerme refugiada bajo su ala. Por eso me sentía segura en su manto, hilvanado con la garantía de lo conocido. Y él se crecía, claro, al verse como un diestro dirigente que manejaba a su antojo las riendas.
Cada vez que me atrevía a separarme de su amparo y desnudarme de él, regresaba apaleada y deshecha en sollozos. Mientras, las nuevas cicatrices dibujaban mi piel y rubricaban mi alma. Entonces, como un progenitor paciente y paternalista, el traje me abrazaba de nuevo y utilizaba mis lágrimas para engrosar su urdimbre. Me envolvía con más ahínco; quería cerciorarse de que me sentía protegida por él.
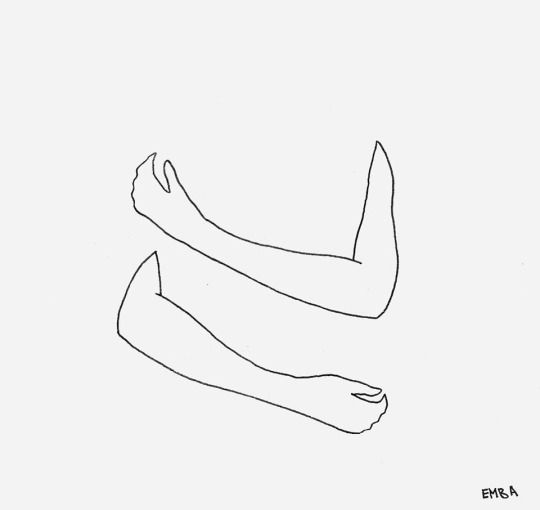
Pasó el tiempo y el grosor del traje empezaba a ser excesivo; algunas veces lo sentía demasiado ceñido, casi asfixiante. Su plúmbeo peso me paralizaba y volvía difuso mi más preciado tesoro: la esperanza. Seguía sosteniéndome en secreto, desde mi interior, escondida incluso de la recelosa mirada del traje que me envolvía.
Mi infinita ingenuidad me llevó a pensar que la esperanza me cuidaba desde dentro y aquellas vestiduras, desde fuera. Sin embargo, el traje tenía su propio criterio: todo aquello que no pudiera controlar constituía un enemigo a batir. Consideraba su existencia un peligro para la integridad de un régimen cuidadosamente erigido durante años.
Así pues, comenzó una guerra silenciosa y unilateral. Cuanto más brillaba la esperanza, más se ajustaba y robustecía el traje para ocultar su luz. Había decidido adoptar una enérgica postura ofensiva. Los retales de rabia y miedo eran los generales y la frustración, la guerrilla a la sombra. No había tregua posible.

Al cabo de unos años, el traje se había ceñido tanto que mi cuerpo empezó a protestar. Gritaba por la ansiedad de sentirse enjaulado en un molde donde no encajaba. Pinchaba, dolía y amenazaba con colapsar cada vez con más contundencia. Estaba desesperado. En aquel enfrentamiento, el traje buscó la ayuda de la mente: inflexible, planificadora hasta la extenuación. Por su parte, la esperanza decidió aliarse con el cuerpo, asegurándole que el dolor pasaría y recuperaría la salud y la armonía.
Fue una guerra devastadora. Me dejó consumida, enfermiza y jugando a la ruleta rusa con el borde del mayor precipicio que jamás había contemplado a mis pies. El día que perdí el equilibrio casi por completo decidí que había sobrepasado todos los límites posibles. Aquello debía parar ya.
La catarsis fue irrevocable. Mi voluntad, inquebrantable.
Llegó el momento de desprenderse de aquel traje para que mi piel bebiera de la luz que nacía de dentro. De esa esperanza multicolor que deseaba sanar las heridas, reconstruir la confianza y ayudarme a crecer hacia la plenitud. La desnudez me hacía sentir frágil y vulnerable, pero no tenía miedo. Sabía que para poder recibir debía soltar.
Y cuando solté aquel traje de miedo, ira y frustración, los retales se disolvieron y mostraron la verdadera forma del molde que me contenía. Lo que vi me estremeció, pues tan solo existía la más hermosa libertad.
T.

Con las manos en las letras © 2023 by Tania Suárez Rodríguez is licensed under CC BY-NC-ND 4.0









Replica a Tania Suárez Rodríguez Cancelar la respuesta